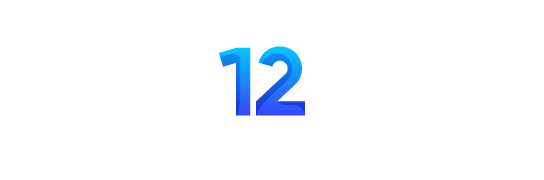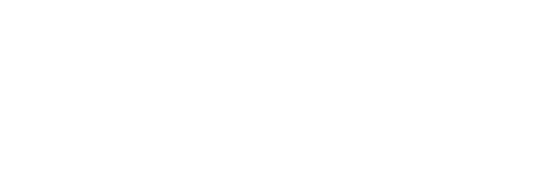14 septiembre, 2022
La reciente expansión de iniciativas como el Giving Day en universidades chilenas, importadas desde prestigiosas casas de estudio como Harvard, Oxford o la NTU de Singapur, podría parecer un paso positivo hacia una cultura de la filantropía académica. Pero cuando se mira con mayor profundidad, la pregunta inevitable es: ¿por qué necesitamos recolectas para asegurar el derecho a estudiar?
La Universidad de los Andes (UANDES) lleva cuatro versiones del Giving Day, con más de $230 millones recaudados, 5.500 donantes y 160 voluntarios. Su objetivo: financiar becas de mantención y matrícula para alumnos talentosos sin recursos. Este año esperan apoyar a 140 estudiantes. La Pontificia Universidad Católica se ha sumado a esta tendencia. Y todo esto se celebra como un triunfo de la “solidaridad”.
Pero seamos críticos. ¿Qué dice esto del modelo universitario chileno, donde el 60% de los estudiantes de educación superior deben endeudarse para estudiar (Mineduc, 2022)? ¿Dónde está el Estado cuando las universidades deben recurrir a colectas para que un alumno coma o se traslade a clases? ¿No es esto más bien una evidencia del fracaso estructural en garantizar el acceso equitativo a la educación superior?
Chile destina solo el 0,5% del PIB a educación superior pública, muy por debajo del promedio de la OCDE (1,4%). Mientras tanto, las universidades privadas, aunque realizan esfuerzos encomiables, sustituyen lo que debería ser una política pública robusta con campañas de donación que dependen del marketing, la emotividad y la buena voluntad.
Sí, es positivo que existan estos espacios de colaboración. Pero no nos engañemos: el Giving Day no debe ser el modelo, sino la excepción hasta que el Estado asuma su rol garante. La solidaridad no puede ser el pilar de un derecho. Porque cuando la educación depende de colectas, no estamos hablando de justicia social, sino de caridad bienintencionada, pero insuficiente.
Rodrigo A. Longa T.